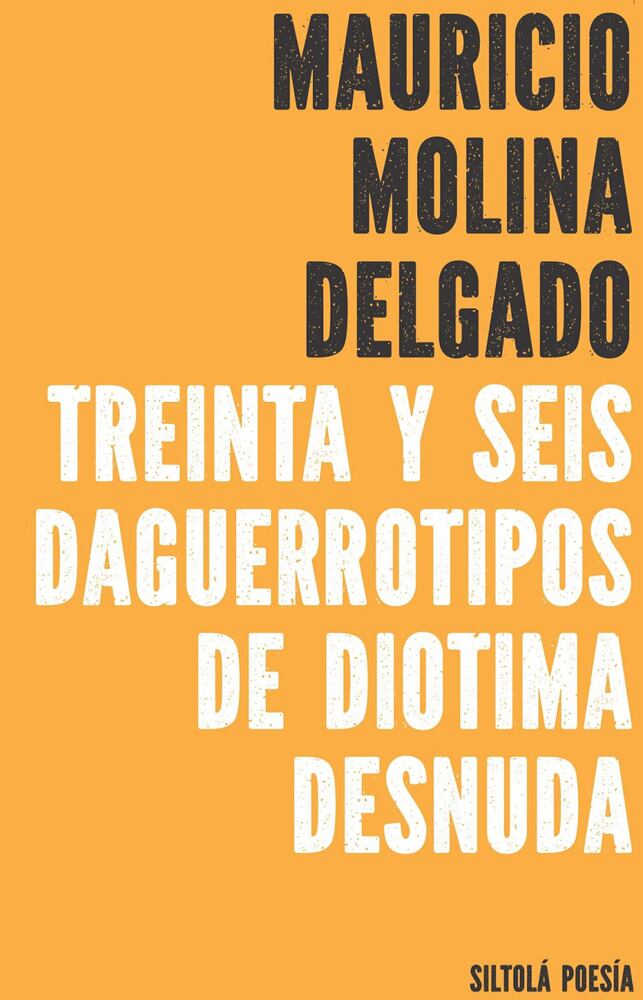Según Tess Gallagher, “la poesía no es simplemente el recipiente para los sentimientos que deseamos expresar”. A saber: los libros no sustituyen las sesiones de terapia ni son el buzón de quejas a la vida por todo lo que no salió como queríamos. La poesía es literatura y eso quiere decir que requiere de un empleo esforzado del pensamiento y de un empeño para interpretar con rigor y profundidad el mundo. Sentir, sentimos todos, pero la poesía es otra cosa.
La literatura de Mauricio Molina (1967) se ha caracterizado desde sus primeras obras precisamente por una comprensión del oficio poético que no riñe con la inteligencia. Es una poesía que se piensa en diálogo con tradiciones milenarias y que no desaprovecha ocasión para entrar en relación con una gama vasta de referencias: el cine, la historia, la cultura pop y la filosofía. También, es un trabajo un poco heroico y hasta un tanto solitario, porque si al leer a otros buenos poetas actuales podemos reconocer en ellos los paisajes urbanos que habitamos, al leer a Molina advertimos un déficit en nuestras horas de biblioteca. Es como si el poeta escribiera porque advierte la necesidad de continuar por otras vías lo que lee.
Aun así, Molina nunca ha sido un escritor pedante. Hay en sus libros, al contrario, una especie de invitación a que nos emocionemos con él. No se trata, la de Molina, de una inteligencia que busque medirse a la de nadie. Como escribió Alexander Jiménez, la erudición de sus libros no es nunca amenazante.
Sin embargo, si ese equilibrio entre emotividad y erudición ha sido el sello de la poesía de Molina desde siempre, hay que decir que las dosis no habían estado tan cuidadosamente calibradas como ahora en Treinta y seis daguerrotipos de Diotima desnuda , su libro recientemente publicado en Sevilla por el sello Siltotá Poesía y ganador del Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría.
En ese texto, Molina ha ampliado sus registros incluyendo la ciencia, ha añadido un coqueteo profano con la teología y ha desplegado una serie de juegos vanguardistas todavía más atrevidos que en sus textos anteriores. Pero, al mismo tiempo, se trata del más emotivo de sus libros.
Así, el poeta se permite ahora espetarle a Diótima que s us pechos se derraman / (substancia pensante e inextensa) / sin forma ni lugar) ; también decir que la lluvia es ácida / y quedan solo tus aretes en el suelo . Hay momentos, incluso, de una adolorida vulnerabilidad: soy un pez arrojado en la arena/ esperando que respires por mi boca . Y así Molina nos lleva desde el Empire State a unos aretes arrojados en el piso; desde Jericó al carro maldito de los verdugos del poeta Julio Acuña; de los desaparecidos de Ayotzinapa a confesiones terribles ( te vi hacer el amor con otro hombre ); de los experimentos de John Cage y Jackson Mac Low a versos pulidos de palabras mínimas.
¿Poesía amorosa? ¿Experimento neovanguardista? ¿Literatura paracientífica? Quizá todo eso. Pero también más. En una tendencia poética en la que lo acompañan solo algunos pocos (como Esteban Ureña y David Cruz), Molina ha emprendido desde finales de los años 90 una búsqueda que, en este libro, ha alcanzado una cresta muy difícil de alcanzar. Porque si la poesía, como cree Gallagher, no es un pozo de los lamentos sino “un lugar para ensancharse y ser agradecido, para hacer sitio a los acontecimientos y a las personas que llevamos en el corazón”, este libro cumple con creces: no solo figuran las personas y eventos de Mauricio, sino también los de todos nosotros, los que andamos con lo nuestro a cuestas y podemos por fin, en su poesía, descansar.