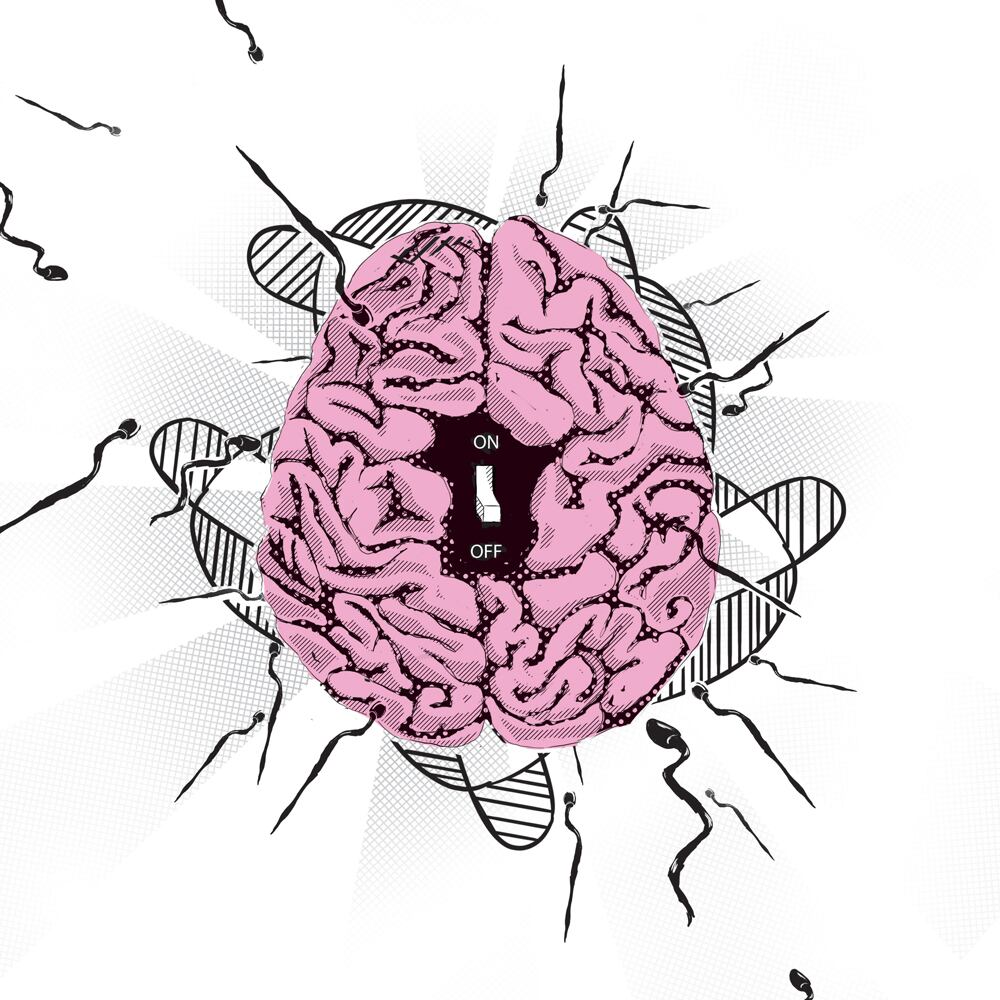
Es de vieja data el debate conocido como natura versus nurtura , que discute sobre qué cosas se deben a la herencia genética y cuáles son el producto del entorno ambiental y cultural. Ya en el año 350 a. C., Aristóteles alegaba que ciertas virtudes y algunos defectos, adquiridos mediante la experiencia, podían heredarse de padres a hijos por medio del semen, mientras que otros no se legaban, como las amputaciones.
El naturalista Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), quien ejerció gran influencia sobre Charles Darwin (1809-1882), razonaba, 22 siglos después: “Las características por las que la especie humana y sus razas forman una familia distinta, son el resultado de hábitos adquiridos que han llegado a ser distintivos de su clase. Cuando, obligados por las circunstancias, los monos más desarrollados se acostumbraron a caminar erguidos, prosperaron sobre los otros animales. La ventaja que gozaban y las nuevas exigencias hacían cambiar su modo de vida, lo que daba lugar a la modificación gradual de su organización y a la adquisición de nuevas cualidades, entre ellas el maravilloso poder de la palabra”.
Sin embargo, Darwin replicó: “¡Qué el Cielo me proteja de los disparates de Lamarck sobre la ‘progresión gradual’ y las ‘adaptaciones lentas de caracteres en los animales’! Aunque mis conclusiones no son tan diferentes a las de él, los mecanismos son otros. Creo que he descubierto la forma sencilla en la que las especies se adaptan exquisitamente a diversos fines”.
A la postre, la propuesta de que los organismos evolucionaban adaptándose gradualmente al entorno, mediante la trasmisión de caracteres adquiridos, fue sustituida en el siglo XIX por la tesis darwiniana sobre la evolución por selección natural. Esta tesis fue reforzada por los estudios de Mendel y por la genética del siglo XX.
Mecanismos epigenéticos
En esa era –en la que los genomas de miles de especies se conocen– lo que cuenta no es solo cuáles genes se tienen, sino cómo, cuánto y cuándo se expresan. Según se ha demostrado en bacterias, hongos, plantas y animales, algunas características pueden adquirirse por influencia del entorno e, incluso, heredarse. Esto ocurre sin mutaciones genéticas; solo por cambios epigenéticos (del griego epi : sobre), cuya función es activar e inactivar genes.
Uno de los mecanismos epigenéticos es mediado por proteínas llamadas histonas, las cuales empacan al ADN. Dependiendo de cómo sean modificadas, estas proteínas se unen a los genes para inhibir su expresión y viceversa.
Otra manera es la “decoración” del ADN con grupos metilos que modifican la expresión de los genes. Finalmente, hay pequeñas moléculas de ácido ribonucleico (ARN) que se unen a los genes para prenderlos o apagarlos.
La acción o la inacción de los genes repercute en las propiedades físicas y fisiológicas de los organismos y en su adaptabilidad. Por ejemplo, algunas plantas sometidas a cambios climáticos reaccionan floreciendo de manera diferente. Este tipo de floración puede heredarse epigenéticamente por generaciones, incluso cuando las condiciones adversas desaparecen. Parece entonces que Lamarck tenía algo de razón.
Miedo cultiva miedo
Un experimento contundente fue el que se hizo con ratones entrenados a relacionar el olor de una sustancia, con el miedo inducido por un estímulo desagradable. Por medio del esperma, esos ratones “miedosos”, transmitieron a su descendencia, el miedo relacionado con el olor.
Al oler la sustancia en cuestión, los hijos de los ratones temerosos respondieron con miedo, aunque nunca fueron confrontados con ese estímulo desagradable. Por otro lado, los ratones nacidos de padres normales no reaccionaron al oler esa sustancia.
En los ratones “miedosos”, los genes involucrados en la producción de ciertas hormonas y sus receptores cerebrales –todos, relacionados con la ansiedad, la alerta y la resiliencia– habían sido modificados mediante metilaciones, pero no mediante mutaciones. El miedo cultiva al miedo...
¿Y en humanos?
Algo parecido ocurre con personas que han sido maltratadas durante su infancia y que de adultos tienen una vida de delincuencia o perturbación social. Como lo indica la experiencia, muchas de ellas son refractarias a cualquier tipo de intervención en aras de corregir su estado. En algunas de ellas predominan ciertos genes que regulan la producción de neurotransmisores implicados en el estrés y la agresión.
En individuos que no han recibido maltrato durante niños, ese tipo de genes funciona de manera regular. Sin embargo, en niños maltratados, tales genes pueden activarse o inhibirse, alterando la expresión de neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina y la oxitocina, así como sus receptores, los que tienen gran impacto sobre el cerebro, especialmente en el comportamiento cognoscitivo y emocional.
Incluso, individuos con los mismos genes –como lo gemelos idénticos– divergen con el tiempo. No es nuevo afirmar que el entorno ambiental y cultural pueden regular el comportamiento, pero saber que tiene un impacto a largo plazo sobre la expresión de los genes y la fisiología del cerebro es espeluznante y –hasta recientemente– poco ortodoxo. Recordemos: “Cuando un hombre no puede elegir, ha perdido su condición humana” (Anthony Burgess: La naranja mecánica ).
Hay dos formas de influencias epigenéticas. La primera es la intergeneracional, que repercute en las características físicas, fisiológicas y mentales durante la vida del individuo. Un ejemplo son los hábitos alimentarios, que causan cambios en los genes del metabolismo predisponiendo a la obesidad y a diabetes del tipo II.
El segundo tipo de epigenética se llama transgeneracional, la que consiste en heredar a las próximas generaciones una “propiedad” adquirida, sin que esto implique mutaciones genéticas. En este caso, lo que se hereda a través de los óvulos y espermatozoides (células germinales) no es la característica en sí misma (por tanto, no determinante), sino el mecanismo regulador de genes (modificación de histonas, metilación de genes y pequeñas moléculas de ARN).
Se ha postulado que esa herencia no se transmite necesariamente asociada a los genes, sino en el citoplasma o nucleoplasma de las células germinales. Como es de esperar, la epigenética intergeneracional puede convertirse en transgeneracional, siempre y cuando los eventos reguladores pasen a estas células.
Se ignora por cuántas generaciones se transmiten y de qué manera se fijan los cambios epigenéticos en las células germinales. Lo que se sabe es que muchas de las transformaciones ocurren durante la infancia o la gestación del feto y que pueden ser reversibles en descendencias sucesivas, dependiendo del estímulo.
Supervivencia de las especies
Desde la perspectiva evolutiva, los cambios epigenéticos pueden tener un valor adaptativo a corto plazo para la supervivencia de las especies. Por tanto, la herencia genética y la epigenética parecen ser mecanismos complementarios durante la selección de las especies.
Un ejemplo son las larvas de peces que logran adaptarse mediante cambios epigenéticos a bajas cantidades de oxígeno en el agua y sobrevivir. De adultos, estos peces, además de trasmitir esta adaptación por varias generaciones, pueden heredar sus genes.
Después de todo y a la luz de la herencia epigenética, habrá que revisar eso que dice: “Lo que natura no da, Salamanca no presta”…