
El 17 de julio de 1970, en el Teatro de Bellas Artes de la UCR, llegaba al público costarricense La danza macabra, bajo la batuta de Daniel Gallegos Troyo y un elenco de lujo: Ana Poltronieri, Carlos Catania, Alfredo Catania, Olga Marta Barrantes, Olga Zúñiga y Remberto Chávez, apoyados por un magnífico equipo de trabajo.
El dramaturgo y su teatro de cámara
August Strindberg, nacido en Estocolmo, Suecia, en 1849, cultivó diversos géneros literarios; sin embargo, fue su vasta y monumental producción teatral la que, presumiblemente, le deparó a su atormentada vida la mayor armonía -si cabe-, entrega y coherencia y donde sus personajes alcanzaron una inmedible hondura y complejidad psicológica.
Gallegos Troyo consideraba que la genialidad de Strindberg había nutrido a la mayoría de los dramaturgos importantes del siglo XX, lo cual no era poca cosa. De hecho, lo tenía como uno de sus más insignes mentores, cuyas huellas inconfundibles son fácilmente detectables en la obra de nuestro dramaturgo. Daniel creía que Strindberg había sentado las bases del teatro expresionista. Para Jorge Dubatti, teórico, historiador y crítico teatral argentino, el autor sueco es “uno de los grandes modernizadores del teatro mundial”, opinión que comparten muchos estudiosos.

Strindberg, en su afán por tornear nuevas formas teatrales escribió, con gran acierto, obras para teatro de cámara. En los albores del siglo XX estas salas estaban apenas surgiendo en Europa. Era evidente que les había llegado su momento a unas piezas que, por su entidad, estilo, contenido, economía de personajes, acento en el detalle, duración y naturaleza intimista, requerían un espacio físico especial que favoreciera una atmósfera dramática intensa en un tiempo condensado; así como la concentración máxima de la atención del público que debía seguir los parlamentos, las reacciones, la gestualidad de los intérpretes y los matices de la ejecución al mínimo detalle. La pieza que nos ocupa es un vivo ejemplo.
‘La danza macabra’
Esta obra consta de dos partes; pero, la más representada es la primera. Al inicio de esta, se anota -entre otras cosas- que los hechos tienen lugar en casa del Capitán y su esposa, Alicia: la torre de una fortaleza de piedra gris, en una isla del Norte (espacio que deviene, sin duda, en metáfora del círculo de odio visceral que se profesan ambos), desde cuyos ventanales y puertas de cristal se ve el mar; como si se quisiera acentuar el contraste entre el infierno físico y emocional que aprisiona la vida conyugal y la libertad que se respira en un espacio abierto, como el que se divisa desde la vivienda-cárcel, la cual, todo sea dicho, avasalla a quien traspasa sus muros: en este caso, Kurt, el amigo común.
La danza macabra le dio oportunidad al director, Gallegos Troyo, de probar con otra obra strindbergiana. Antes lo había hecho con La señorita Julia. En esta ocasión el elenco no pudo ser mejor. Tanto el trío protagónico como los otros participantes -me resisto a llamarlos papeles menores y mucho menos en esta pieza- cumplieron a cabalidad con su cometido y esculpieron sus personajes con arte.
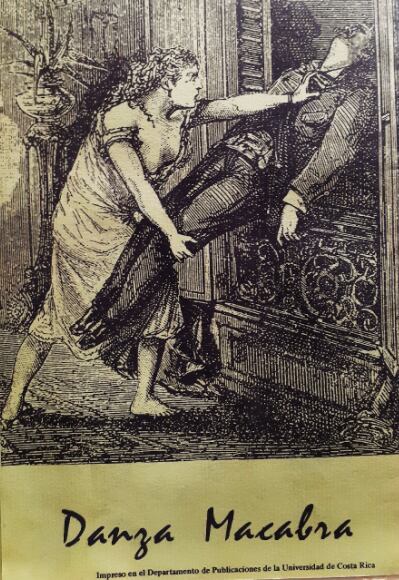
Un comentario periodístico, refiriéndose a Ana Poltronieri, consignó: “Su papel de Alicia, la mujer atormentada y atormentadora, prisionera y a la vez carcelera, en un mundo violento y de humor negro, cobra en su representación una autenticidad y un fulgor incomparables”. Carlos Catania era justo el Capitán que la obra exige. Y ambos, Carlos y Ana, ejecutaron un acabadísimo pax de deux, pocas veces visto. Como dijo un cronista respecto de la pareja protagonista: “es conmovedora, odiosa, triste, horripilante y cómica”, relación de adjetivos en apariencia contradictorios, pero totalmente válidos, porque ese matrimonio es todo eso y más. En cuanto a Kurt, el tercer elemento, asumido por Alfredo Catania, Guido Fernández Saborío destacó que se integraba al dúo suavemente y “el tránsito de su personaje, entre la inocencia y la corrupción, cierra el anillo demoníaco” de esta verdadera danza de la muerte.
Ese cronista resumió que toda la elaboración del sórdido panorama teatral que la pieza ofrecía había sido concebida con “la finura de un brocado” y el espacio escogido -el Teatro de Bellas Artes- era el apropiado para apreciar “toda la brillante prolijidad de los matices de la obra”. Agregó, además, que tres meses de preparación, durante los cuales el sistema capilar de los actores había sido capaz de asimilar todo un proceso de perfeccionamiento, y el director de hacer los ajustes y progresos necesarios, no se esfumaban en siete noches de representación, cuyos frutos estaban a la vista. En mérito de este último, comentó que había exprimido los jugos más escondidos de la pieza strindbergiana, de tal suerte que “Daniel Gallegos puede hacerle frente a Strindberg sin temores: La danza macabra lo ha redimido”.
En opinión de Alberto Cañas Escalante, el director construía y destruía cuidadosamente las tensiones de la Danza, creaba una atmósfera irrespirable y luego la proveía de escapes de aire. La escenografía era oportunamente realista, en la cual hasta el último mueble respondía a una necesidad de ambientación. Dentro de ella había movido a un “terceto superior de intérpretes”, que en un admirable estira y encoge de actuación plenamente dirigida y marcada, y libertad expresiva, nos habían dado un Strindberg “con toda la barba”. Y agregó: “Para ver teatro del calibre de este, sería necesario viajar a Europa”.

En elogio al director, acotó que este había trabajado la pieza como si fuera el propio Strindberg; o sea, “como no es posible imaginar que pueda ser mejor puesta”.
Y me atrevería a pensar que, con no poca socarronería, como si conociera nuestra idiosincrasia proclive al olvido, expresó: “Algún día, en el futuro, con caballeros de chistera presentes y damas de sombrero, se develará una placa en el Teatro de Bellas Artes, que diga: ‘EN ESTE LUGAR, LA NOCHE DEL 17 DE JULIO DE 1970, ANA POLTRONIERI, LOS HERMANOS CATANIA Y DANIEL GALLEGOS, DIERON AL PÚBLICO LA DANZA MACABRA, DE AUGUST STRINDBERG’. Con eso, creemos, será suficiente”.