
¿Quiénes educan en arte en Centroamérica? ¿Cuáles proyectos han sobrevivido y cuáles han sido sus aprendizajes? La historiadora de arte Antonieta Sibaja Hidalgo, quien coordina el Departamento de Mediación Educativa del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC), preparó el segundo tomo de un proyecto editorial que estudia la pedagogía artística de la región, Actuar en Territorios Frágiles. Una cartografía de la educación en arte en Centroamérica. Aquí conocemos más de esta reciente publicación del museo, ubicado en San José.
– El libro Actuar en territorios frágiles se enfoca en la formación de artistas contemporáneos. ¿A qué se refiere esto del arte contemporáneo y por qué es importante que un público amplio conozca sobre el mismo?
–Acercarse al arte contemporáneo es acercarse a la vida misma, pues las artistas contemporáneas crean a partir de su cotidianidad. Sus obras surgen de las preguntas (de corte existencial, científico, político, entre otras) que nos hacemos constantemente, de lo que vemos en las noticias y de las experiencias que vivimos en nuestro contexto. Entonces, ¿por qué no conocer más sobre algo que nos es tan familiar, aunque su nombre nos pueda parecer ajeno?
“En lo personal, me interesa conocer del arte contemporáneo desde su vínculo con la educación y la mediación, por lo que desarrollé la pregunta sobre cómo se forman las personas artistas en la región centroamericana. No basta con ingresar a una universidad y decir “quiero ser artista contemporáneo”, como sí se puede hacer con otras profesiones".
– ¿Cuál fue la idea inicial? ¿Cómo surge esta publicación?
–Nace en el 2022, con una investigación enfocada en experiencias pedagógicas en la escena contemporánea hondureña de finales del siglo XX. Dicha investigación reveló un contexto sumamente rico de comunidades artísticas autogestionadas. Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de Honduras, por lo que se amplió la indagación a otros países centroamericanos. Así surgió un mapeo de acciones críticas contemporáneas desarrolladas completamente al margen de lo institucional y académico, operando desde las fronteras sociales y políticas.
“De esta investigación nació el libro Saber Desconocer, en el que se invitó al artista hondureño Lester Rodríguez como autor principal y a las investigadoras Patricia Fumero y Sofía VIllena (que hoy es curadora jefe del MADC) a colaborar. Mi contribución a esta publicación fue un mapeo de proyectos en Honduras que han desempeñado un papel clave en la formación de las personas artistas.
“Durante la construcción del mapeo de Honduras, comenzaron a articularse los de otros países, y la información crecía constantemente. Así surge Actuar en Territorios Frágiles. Tomo I, publicación que abarca Belice, Guatemala y El Salvador, con un prólogo de la investigadora panameña Adrienne Samos.
“Hoy, sin embargo, nos centramos en Actuar en Territorios Frágiles. Tomo II, donde el mapeo se completa al incluir los casos de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Este segundo volumen cuenta, además, con un epílogo del artista, curador y gestor cultural guatemalteco Diego Ventura Puac-Coyoy y con la coproducción de Encino Editorial”.
– ¿Por qué se utiliza el concepto de “territorios frágiles”? ¿De dónde proviene este título?
–“Territorios frágiles” surge de la percepción que tengo sobre los acontecimientos históricos que marcan nuestra región en el período de estudio y de cómo estos influyen en las artistas. La educación formal en arte es precaria, ya que no ha sido una prioridad dentro de las problemáticas que enfrenta la región. Mi intención con este concepto es resaltar la importancia de considerar el contexto histórico en cualquier investigación sobre arte en Centroamérica.
“Para mí, esto representa una postura clara: es fundamental vincularse con los sucesos históricos, así como con el entorno geográfico y político, para comprender plenamente las manifestaciones artísticas de la región”.
LEA MÁS: Cómo una exposición en el MADC nos habla de los cambios desde los años 90 en Centroamérica
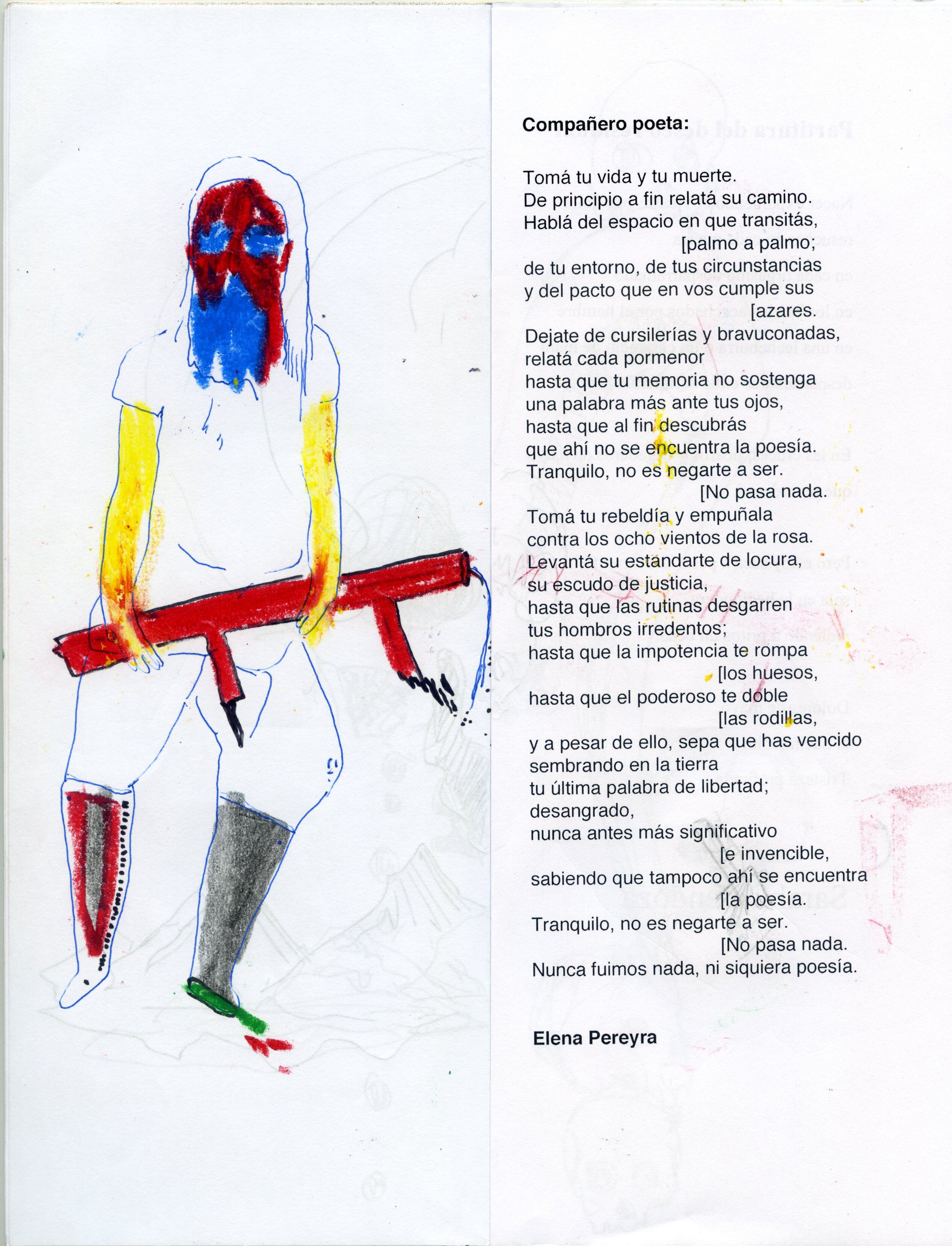
– ¿Por qué se eligió este marco temporal?
–La investigación abarca desde la segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XXI. Me interesé en la década de 1970 dentro de un contexto más amplio de reorientación del capitalismo mundial y de la profunda crisis centroamericana que se intensificó en esos años. A partir de ahí, en los años 1980 y 1990 suceden eventos que contienen la simiente que marca un cambio en las artes visuales. Este cambio se consolidó en la década de 1990, en paralelo con la transición hacia democracias posibles en la región. Posteriormente, el estudio se amplía hasta alcanzar el 2024.
– ¿Cuán retador fue recuperar fuentes de información para la investigación?
–Gran parte de esta investigación se ha basado en fuentes primarias como entrevistas, también archivos personales de artistas e investigadores, archivos del Centro de Documentación del Museo MADC, proyectos editoriales que ya han desaparecido e incluso publicaciones en redes sociales. Construir esta cartografía fue un verdadero reto.
–Has construido una relación con cantidad de artistas centroamericanos a través de proyectos expositivos en el MADC. ¿Cómo influyó esta experiencia en la recuperación de fuentes de investigación?
– Esta publicación posee cierta calidez, resultado de la relación con artistas, gestores, investigadores y otros actores desde mi trabajo en el Museo. El contar con esos vínculos de confianza es algo que me ha permitido escribir desde adentro, profundizar sobre ciertos proyectos artísticos y precisar datos, especialmente en contextos de alta censura, donde aún persiste el miedo a hablar de temas con implicaciones políticas. El resultado es un ejercicio colectivo de memoria.
– ¿Por qué considera importante la existencia de estos proyectos de educación informal?
–Estos espacios cumplen un papel fundamental en la sensibilización y proyección artística. Como diría el artista guatemalteco kaqchikel Ángel Poyón, son el punto de inflexión que “despierta”; son la chispa que impulsa a una persona artista a vincularse con el gremio y a desarrollar un lenguaje propio.
“Lo mismo sucede a nivel social: el arte es esencial para despertar conciencias, para hacer una pausa en el ajetreo diario, para reflexionar, dialogar, disfrutar y estimular la creatividad. ¿Qué sería de nuestra vida sin arte? Su impacto atraviesa todas las disciplinas y enriquece cada ámbito del conocimiento humano".
– ¿A qué conclusiones llega en esta investigación? ¿Qué caracteriza la formación de los y las artistas en este momento histórico?
– La formación artística en la región es diversa: algunos artistas son autodidactas, mientras que otros tienen una base en la educación formal en arte o en otras disciplinas. Sin embargo, esta formación varía según el país. En algunos casos, la falta de inversión obliga a las personas artistas a buscar oportunidades en el extranjero; en otros, las universidades ofrecen programas con enfoques tradicionales y eurocéntricos, a menudo desactualizados y con escaso desarrollo del pensamiento crítico.
“Ante estas limitaciones, los proyectos de educación informal –muchos autogestionados– han sido clave para ofrecer perspectivas alternativas, en algunos casos, disruptivas y necesarias, aunque su sostenibilidad es un desafío.
“Museos y galerías han desempeñado un papel fundamental al organizar actividades tanto teóricas como prácticas, fomentar la colaboración entre artistas y generar espacios de encuentro. Además, el mapeo de la investigación ha identificado valiosos proyectos editoriales y esfuerzos en crítica de arte, algunos ya desaparecidos, pero que han dejado huella en el desarrollo de las artes visuales”.
– ¿Qué nos dice esta investigación sobre el presente político que vivimos?
– El arte contemporáneo se ha formado en un contexto dispar y ha brindado su aporte en la deconstrucción de los relatos históricos que cuestionan, resisten o justifican estos complejos procesos.
“En general, es alentador saber que, incluso en entornos precarios, me refiero a que, estando inmersos en un sistema de lógica capitalista y globalizante, con poquísima inversión en educación y cultura, el arte sigue resistiendo y dando forma a proyectos que dignifican a grupos minoritarios, comunican lo que está censurado y generan esperanza.
“Pienso que poner sobre la mesa el tema de la educación siempre es valioso, ya que en contextos de crisis, muchas veces se tiene que poner de cara a ser una resistencia y en un medio para construir comunidad”.
El libro se puede conseguir en el lobby del MADC y en la Librería Internacional. Antonieta Sibaja Hidalgo es historiadora de arte con estudios de posgrado vinculados a la cultura y desarrollo en la región de América Latina, así como a la educación artística y doctorales en Estudios Latinoamericanos. Ha desarrollado plataformas e investigación alrededor del videoarte en América Central.
LEA MÁS: El efímero paso del notable director francés André Moreau por Costa Rica
