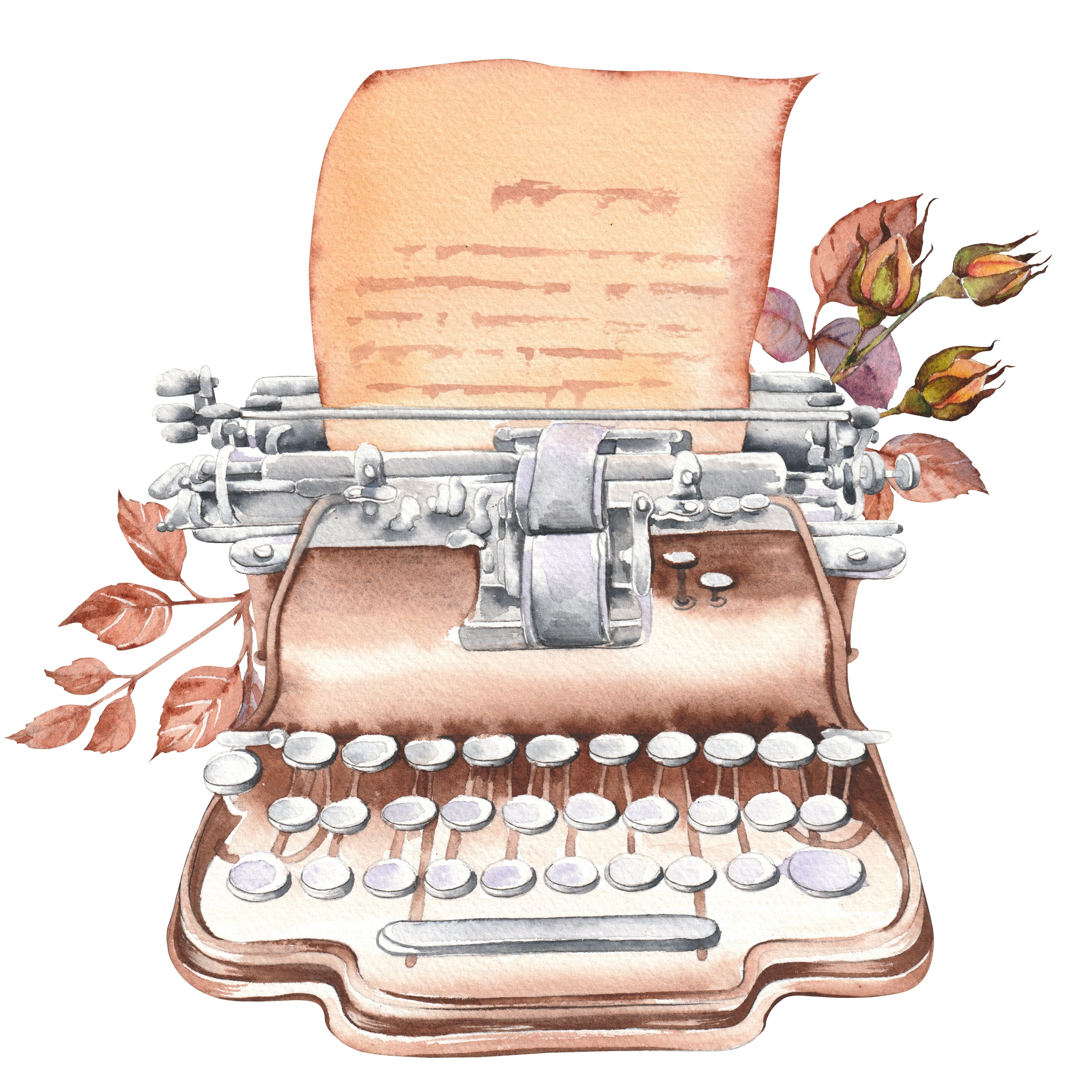Si alguien ha sido un costarricense de pro, él es uno de ellos. Y es uno de esos ticos que, a diferencia de los demás, no necesita usar el segundo apellido para identificarse plenamente. Había nacido en San José el 15 de marzo de 1865, hijo de padre suizo (del Tesino, la parte italiana de la gran república europea) y de madre tica, de apellido Chavarría. Falleció en San José, el 31 de marzo de 1925, luego de destacar como uno de los intelectuales más distinguidos de su generación.
Viene todo esto a cuento porque en marzo se cumplirán, muy seguidos, el 160.° aniversario de su nacimiento y el centenario de su óbito. Como quien dice, marzo debería llegar para rendir homenaje a tan preclaro ciudadano (razón de ser de este pequeño artículo).
Hago un llamado a entidades más aptas para destacar y conmemorar su obra intelectual, de modo que tan importante acontecimiento no pase inadvertido. Me refiero sobre todo a la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura (UCR), al Ministerio de Cultura y a la Academia Costarricense de la Lengua, sin que ello implique la exclusión de otras universidades o entidades educativas o de la cultura, así como la deseable participación de parientes o personas con escritos propios que honren la memoria del insigne escritor.
La proyección intelectual de Gagini se dio en muchos campos: destacaron sus facetas como educador, filólogo, novelista y cuentista. En este pequeño e incompleto vistazo a su creatividad, vale la pena destacar el interés demostrado por la lengua española y su revaloración de lo vernáculo.
En 1892 publicó el antecedente de lo que en 1918 sería su conocido y reputado Diccionario de costarriqueñismos, anteriormente publicado como Diccionario de barbarismos y provincialismos de Costa Rica (nótese en ese cambio su nuevo y respetuoso enfoque del dialecto local, su legitimidad). Esa pasión suya por la lengua lo llevó también al estudio de las lenguas indígenas, que colocó como objetos de estudio equiparables con la posición del idioma oficial.
Y hasta fue más allá porque se convirtió en un divulgador del esperanto, lengua auxiliar que aprendió como autodidacta. Se trata en este caso de una lengua construida por el judío polaco Lázaro Luis Zamenhof (1859-1917), quien la hizo pública en 1887.
Como políglota y, sobre todo, como idealista, este la dio a conocer en 1887, con la idea de que sirviera como instrumento neutral para la comunicación entre pueblos e individuos de todo el mundo.
Como lengua construida, hizo de ella que fuera fácil de aprender: sus 16 reglas gramaticales sin excepciones, su fonética respetuosa de la correspondencia entre sonido y escritura, el uso de las cuatro primeras vocales para caracterizar respectivamente a adjetivos, adverbios, infinitivos verbales, sustantivos y, finalmente, su conjugación siempre regular, sin odiosos verbos irregulares.
Dicho sea de paso, en el vestíbulo de la Facultad de Letras de la UCR, una placa en esperanto conmemora los 75 años de la muerte de tan ilustre filólogo y escritor.
Gagini, hijo de su tiempo, fue un intelectual apuntado al antiimperialismo militante. Y, con sobradas razones: las constantes intervenciones en las jóvenes repúblicas de los gobiernos estadounidenses al sur del río Grande, con pérdidas de territorio, golpes de Estado, invasiones, represalias financieras y apoyo a dictadores, fueron motivadoras de una actitud de clarísima repulsa, algo que es notable en su novela La caída del águila.
En esta, un grupo de conspiradores con lenguas muy diversas y usando el esperanto como idioma común, se instalan en la Isla del Coco para fraguar la lucha contra el imperialismo yanqui. Y vencen: pues, a lo capitán Nemo, según el héroe de Julio Verne, dota a sus valientes de las más sofisticadas armas de última tecnología para hacer morder el polvo a la soberbia y brutal bandera de las barras y las estrellas.
Hugo Mora Poltronieri es ensayista y profesor jubilado de la UCR.