Tenía una teoría: que era posible sobrevivir un viaje en bus entre San José y Cartago –es decir, unos 45 minutos de tedio– sin utilizar el celular para revisar Facebook o Instagram.
Quería constatar mi hipótesis en la práctica, probarme a mí mismo que podía sobrevivir el trayecto de mi casa a la casa de mi padre sin preocuparme por likes , views , shares ; sin que me importara a quién le importaban las cosas que, de acuerdo con mi actividad en línea, supuestamente me importan.
Así que, un buen día, hace unos dos o tres meses, borré de mi teléfono todas las aplicaciones de redes sociales. No más Facebook, no más Twitter, no más Instagram al alcance de las yemas. Ni yo mismo me creía cuánto dudaron mis dedos sin presionar la equis que elimina las aplicaciones.
Usted podría pensar, no falto de algo de razón, que mi reto era baladí. ¿Qué de complicado tiene pasar menos de una hora sin revisar redes sociales desde el teléfono móvil? ¿Tan frágil es mi estabilidad emocional? ¿Es culpa de mi generación? ¿Qué de importante tiene esto?
Nada y todo a la vez.
De acuerdo con SocialBakers, sitio que mide el tráfico de tres de las mayores páginas con interacción social en Internet –Facebook, Twitter, YouTube–, 1.280 millones de personas ingresan a Facebook todos los días; 1.940 millones lo hacen al menos una vez al mes. De ellos, el 92% lo hace a través de su teléfono celular.
Es decir que, cada día, casi una cuarta parte de la población del planeta hace justamente lo que yo me propuse no hacer: en un rato de tedio, sin nada más que hacer, como una respuesta automática, llevamos la mano al bolso o al bolsillo y extraemos el celular para, sin propósito definido, revisar lo que un montón de desconocidos tienen que decir sobre nosotros o sobre ellos mismos.

Economía social
La respuesta políticamente correcta es que usamos Facebook para mantenernos en contacto con familiares y amigos, sobre todo los que no vemos desde hace rato o los que viven en el extranjero; que lo usamos solo para mantenernos informados sobre noticias de aquí y de allá; que nunca aceptamos desconocidos.
En la práctica, por supuesto, esto no es necesariamente cierto.
De acuerdo con el diario británico The Independent , en el 2017 el usuario promedio de Facebook tiene unos 338 amigos en su red, pero solo confía plenamente en muchísimos menos: los que se pueden contar con una sola mano.
Es decir que, en buena medida, pasamos el día recibiendo notificaciones e interactuando, de una u otra forma, con personas a quienes el calificativo de amigo podría quedarles un tanto holgado.
En una entrevista con otro diario londinense, The Times , el antropólogo de la Universidad de Oxford, Robin Dunbar, aseguró a finales del año pasado que “no importa cuántos amigos tenga uno en Facebook, la capacidad cognitiva del cerebro humano alcanza para mantener relaciones con un número limitado de personas, tanto en línea como en la vida real”.
Tras años de investigar el cerebro y los hábitos sociales de los primates –en cuenta estos Homo sapiens sapiens que somos–, Dunbar fijó en 150 el número máximo de relaciones funcionales que puede mantener una persona. Cuando restamos familia, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, ¿cuánto espacio nos queda para la gente que pulula en nuestras redes sociales sin que sepamos, realmente, cómo llegaron a ellas?
“Con las redes sociales, podemos fácilmente estar al tanto de las vidas e intereses de mucho más que 150 personas”, escribió la autora y psicóloga ruso-estadounidense María Konnikova para la revista New Yorker . “Pero sin la inversión de tiempo cara a cara, nos quedamos cortos en conexiones profundas con dichas personas, y gastamos el tiempo en relaciones superficiales a expensas de otras relaciones que podrían ser más significativas”.
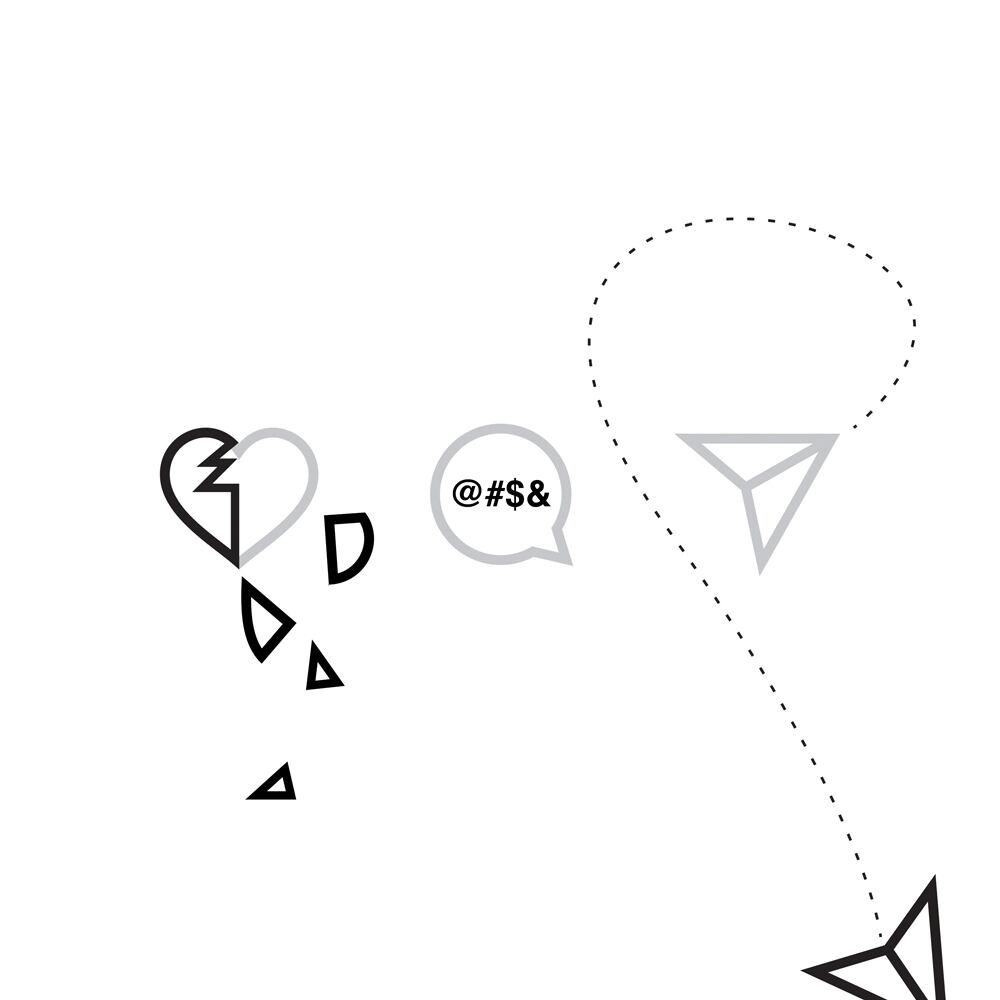
Nuestro capital social, explica Dunbar, es bastante inflexible, porque requiere de una inversión de tiempo que, como sabemos, es limitado. Cuando se entablan conexiones con más gente de las que el cerebro es capaz de manejar, terminamos distribuyendo el capital social de forma más superflua de lo deseado para construir relaciones saludables. Y cuanto mayor es el grupo de gente al que le damos tiempo superficial –un like , un share –, menos tiempo de calidad invertimos en nuestro círculo más cercano.
Nada en la historia de la humanidad ha potenciado más nuestra capacidad de entablar conexiones superficiales y poco significativas que las redes sociales.
Facebookeros Anónimos
“Lo primero y último que hago todos los días es revisar lo que los desconocidos están diciendo sobre mí”, dice Kitab, el protagonista de Meatspace –Espacio carnal, como contraparte al ciberespacio–, del escritor Nikesh Shukla.
Antes de llevar a cabo mi reto y borrar las redes sociales de mi teléfono, yo fui Kitab. Las estadísticas sugieren que, en algún momento de su vida como usuario de redes sociales, usted también se ha sentido así. Si no le ha pasado, no se lo recomiendo. Si, en cambio, su experiencia ha sido similar a la mía sabrá que no es descabellado que varios estudios de salud mental de varias universidades a nivel mundial hablen de la adicción a Facebook y, en general, a las redes sociales.
Una investigación realizada por la Universidad de Nottingham Trent asegura que, en la observación de un Desorden de Adicción a Facebook, es posible encontrar criterios inherentes a cualquier tipo de adicción: preocupación mental, escapismo, cambios severos de humor, despreocupación por la vida personal, entre otros. También, señala el estudio, se encuentran síntoma de abstinencia en los usuarios cuando deben alejarse de la red por razones forzosas.
En los días siguientes desde que borré mi acceso móvil a redes, la necesidad de revisar el celular y buscar las aplicaciones que durante años había utilizado a diario se volvió complicada de manejar. Mi síndrome de vibración fantasma –esa sensación de que el celular vibra en el bolsillo cuando en realidad no es así– se desbocó. ¿Qué se hace en la fila del súper cuando uno no tiene publicaciones frescas en la palma de la mano?
“Los medios sociales han sido descritos como más adictivos que los cigarrillos y el alcohol, y ahora están tan arraigados en la vida de los jóvenes que ya no es posible ignorarlos cuando se habla de sus problemas de salud mental”, indicó Shirley Cramer, directora ejecutiva de Royal Society of Public Health (Real Sociedad de la Salud Pública, de Inglaterra, o RSPH por sus siglas en inglés), asociación que, en conjunto con la Universidad de Cambridge, monitoreó el comportamiento de 1.500 jóvenes entre 14 y 24 años, considerados usuarios fuertes de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y Snapchat.
El estudio analizó 13 aspectos relacionados con la salud y el bienestar: conciencia y comprensión de las experiencias de salud de otras personas, acceso a información especializada sobre salud, apoyo emocional, ansiedad, depresión, soledad, sueño, expresión personal, autoidentidad, imagen corporal, relaciones con el mundo real, sentido de pertenencia a una comunidad e intimidación.
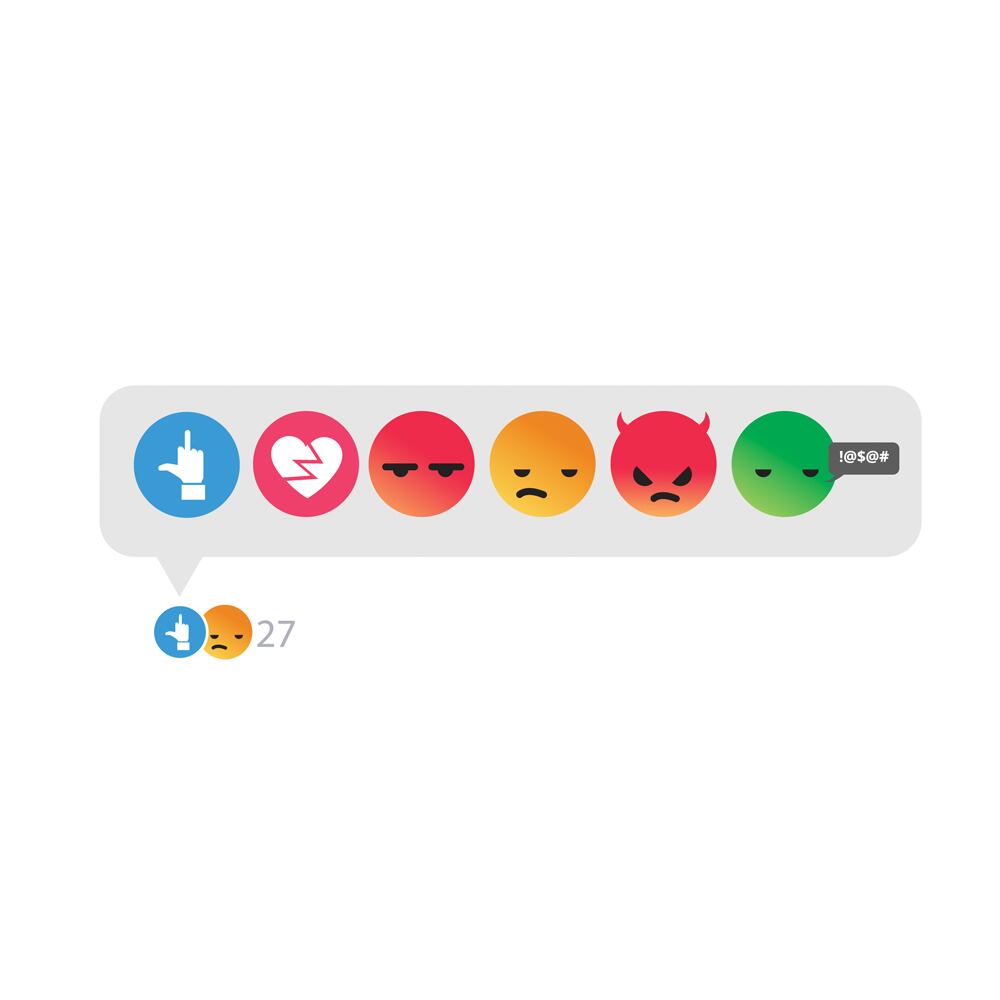
Los resultados son de esos argumentos que las personas mayores utilizan para menospreciar los padecimientos de las generaciones más jóvenes. Que las tasas de ansiedad y depresión en jóvenes y adolescentes hayan subido un 70% a nivel mundial en el último cuarto de siglo –y de forma particularmente acelerada en los años más recientes de interconectividad– no es motivo de menosprecio. Es motivo de preocupación.
De acuerdo con Cramer y el estudio de la RSPH, Instagram y Snapchat son las redes más dañinas, pues se centran casi por completo en la imagen y “pueden estar impulsando sentimientos de insuficiencia y ansiedad en los jóvenes”.
“A medida que crece la evidencia de que puede haber daños potenciales por el uso intensivo de los medios de comunicación social”, sostiene Cramer, “ es importante que tengamos controles y equilibrios para hacer que los medios sociales no sean tan salvajes cuando se trata de la salud mental (...). Queremos promover y alentar los muchos aspectos positivos de las plataformas y evitar una situación que conduzca a la psicosis”.
Todo con medida
Porque sí, es lógico: las redes sociales no son el diablo y tienen muchísimos aspectos positivos. Es posible, por ejemplo, convertir las interacciones superficiales en relaciones significativas. Sucede.
O, visto al revés, las redes son como cualquier otro tipo de tecnología: ni buenas ni malas, sino sujetas al uso. Parafraseando argumentos de un debate mucho más latente y peligroso: “Las redes no matan a la gente; la gente mata a la gente”.
“El comportamiento en línea tiende a reflejar el comportamiento en la vida real, y la descontinuación de amistades y otro tipo de relaciones es una parte normal de la interacción humana”, explica, en su sitio web, el Instituto Black Dog, que estudia causas y efectos de la depresión en la salud mental. “La gente suele separarse o terminar su amistad, y es normal que lo mismo ocurra en Facebook”.
Doy fe: tengo amigos de años que ya no me dirigen la palabra, y todo bien. Pero si el final de una amistad es algo normal, la necesidad –con todo y síntomas de adicción– de estar al tanto de lo que piensan los demás, amigos o no, de uno, o viceversa, no parece serlo; tampoco parece ser saludable, ni ahora ni a futuro.
***
Luego de varias semanas sin utilizar redes sociales, mi reto me llevó a lugares interesantes que, por descontados y elementales que parezcan, había olvidado: apreciar el paisaje a través de la ventana del bus; recordar las fotos que tomo solo para mí, sin intención de recibir likes por ellas; sentir la certeza de vivir la vida para uno y no para el público.
Comprobé, entonces, mi teoría: se puede vivir sin redes.
El peligro de la adicción, sin embargo, sigue aquí, latente, con la idea sola de una nueva notificación que haga vibrar mi celular.
