
¡ Dinamita pura!; así era la dama de fuego de la pantalla. Esa gata negra era un camaleón, que lo mismo corría a balazos una partida de forajidos y cuatreros, que interpretaba a una mujer endeble y suplicante.
Contrario a las otras divas quebradizas, nunca utilizó dobles para las escenas arriesgadas y en una de sus películas los indios de la tribu Pies Negros la nombraron “Princesa de las Muchas Victorias”, por su valentía en las secuencias de acción.
Cómo no iba a ser aguerrida si se crió entre los hospicios y las callejuelas de Brooklyn, donde sus maravillosos ojazos se abrieron el 16 de julio de 1907, al escuchar el espantoso nombre que le propinaron sus padres: Ruby Catherine Stevens.
Para la gloria celestial, en el canon sagrado de las diosas de Hollywood, aparece registrada como Barbara Stanwyck, la estrella que justificaba con sus personajes cada céntimo pagado en la taquilla, relató Axel Madsen en la biografía de la actriz.
Empezó de figurante en los años 20, en filmes mudos; desplegó majestuosidad en el cine sonoro y cuando este se le hizo pequeño pasó a la televisión, con papeles que le dieron lustre a la caja tonta en los años 80: Los Colby ; Dinastía y El Pájaro Espino . Para desgracia de los televidentes rechazó actuar en Falcon Crest .
Compartió set con eximios cineastas; por llenarse la boca nada más: Frank Capra; King Vidor y Billy Wilder. Encarnó los personajes más disímiles y exigentes; en todos ellos mostró su endiablado carácter, pero sobre todo, como ella dijo: “el truco de una gran interpretación no está en pronunciar diálogos brillantes, sino en la mirada precisa”.
Nada de eso fue suficiente para convencer a los mercachifles de Hollywood para que le concedieran el Óscar, por alguna de sus 80 películas; ¡si hasta Cher ganó uno!.
Desterrada al Himalaya de los malditos, hizo yunta con renegados como Alfred Hitchcock, Greta Garbo y Charles Chaplin –que tampoco ganaron un Premio de la Academia–; hasta que recibió en 1982 un reconocimiento honorífico a su trayectoria.
Las hienas periodísticas la acusaron de machorra encubierta, por su amistad secular con Joan Crawford, César Romero, Richard Chamberlain y haber encarnado, en 1962, La Gata Negra , uno de los primeros filmes que retrató abiertamente el tema del lesbianismo.
Nace una estrella
Qué destino podría tener una niña cuyo padre, Byron Stevens, se volvió un alcohólico para olvidar el cuerpo de su esposa, Catherine, molido por el carro de un conductor borracho.
Barbara era la menor de cinco hermanos, que terminaron repartidos en diferentes orfanatos cuando Byron decidió abandonarlos para irse a las obras del Canal de Panamá, donde murió al cabo de cuatro años.

Desde los tres años rodó entre los hospicios y la casa de su hermana Mildred, que era corista; a los ocho se quedó con ella y a los 13 dejó los estudios para trabajar como empaquetadora en una tienda. Ascendió a telefonista con un salario de 14 dólares semanales; pasó a cortadora de ropa y consiguió empleo de mecanógrafa en la Remick Music Company.
Ahí llamó la atención de uno de los gerentes quien la conectó con Earl Lindsay, productor en un club nocturno, que le enseñó una cuantas piruetas y la metió –a los 15 años– de table dance en las revistas musicales de Florenz Ziegfeld, escribió Joan Benavent en La piel de los dioses.
Fue ahí donde el productor Willard Mack la observó y decidió contratarla como relleno para el filme mudo Noches de Broadway , de 1927. No le dieron el rol estelar porque no pudo llorar en la prueba preliminar. Dos años después realizó lo que ella llamó su primer aborto cinematográfico; salió como señorita sorpresa desde el fondo de un queque gigante.
A punto estuvo de colapsar su carrera y mandar todo al cuerno, de no ser porque topó con su mentor Frank Capra, quien la convenció para actuar en Mujeres Ligeras , una película donde interpretó a una prostituta y la proyectó al firmamento del celuloide.
En ese cielo constelado Stanwyck dejó su impronta en cuatro obras: Stella Dallas ; Bola de Fuego ; Perdición y Voces de Muerte . Como la luna , mostró sus fases en cada una: el melodrama, la picardía, la perversidad y la angustia.
Los aprendices de brujo encontraron en Barbara un rostro diferente, pleno de contrastes. Ella era la citadina dura, pero sensible; atractiva, sin la despiadada belleza de la Garbo, y con una inconfundible voz ronqueta.
Cuando el papel lo exigía pasaba de dama chic agobiada por el amor imposible, a la más turbia cabaretera; de intrépida amazona del salvaje oeste, a siniestra femme fatale del cine negro.
Del cine saltó a la televisión, y los telespectadores cincuentones la recordarán como Victoria Barkley, la “doña Barbara” gringa del rancho californiano del mismo nombre, en la teleserie: Valle de Pasiones , producida por la cadena ABC entre 1965 y 1967.
Amor, rencor, odio, humor, ambición y mucha acción era la dieta diaria de Victoria, que con sus cuatro hijos –entre ellos Linda Evans y Lee Majors– regentaba el ganado, plantaciones y minas, mientras repartían puñetazos y balazos contra cuatreros, forajidos, matones, chantajistas y cuanta alimaña humana merodeaba por sus dominios.
Tras la fachada dura había una mujer amable y sencilla, que conocía de memoria los nombres de las esposas e hijos y preguntaba por ellos antes de iniciar cada rodaje.
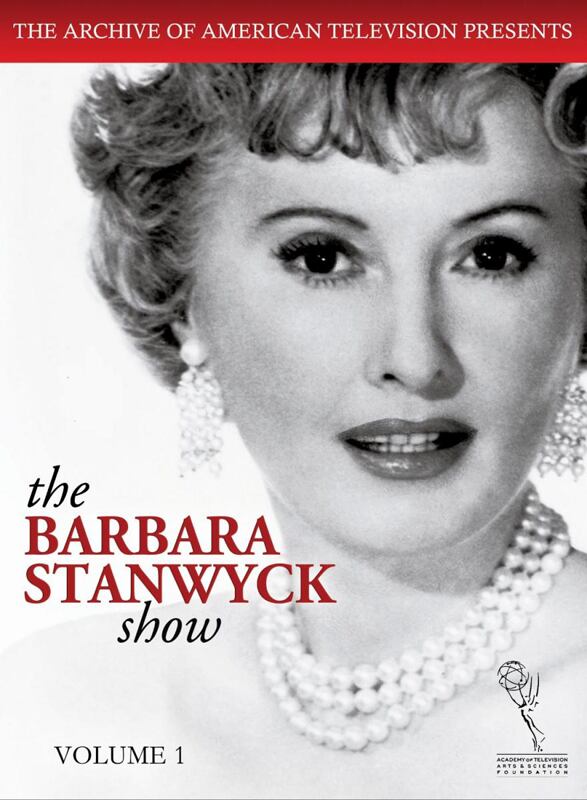
Sueños de oro
Apenas despuntaba su carrera cuando Barbara le echó el ojo al notable actor Rex Cherryman, casado con Esther Louis Lamb; pero en Hollywood estos detalles son percata minuta. Rex enfermó y el doctor le recomendó un viaje de placer a París, para respirar otros aires; en el viaje en barco pescó un resfrío y murió de septicemia, a los 31 años.
Para consolarse salió con Frank Fay, un mequetrefe del que se enamoró y con quien se casó; tal vez con la peregrina idea de tener un padre, en lugar de un marido.
La pareja dejó Nueva York para buscar mejores oportunidades en Los Angeles; mientras Barbara las tuvo de sobra, el tarugo de Fay pasó por el desierto del desempleo.
El éxito de Stanwyck detonó los instintos machistas de Frank, que derrapó en la cuneta del alcohol y destapó las puertas del infierno. Maltratos, broncas y tirar a una piscina a Dion Anthony, el hijo adoptivo de ambos, rebalsó la paciencia de Barbara, que puso a Fay en la acera para que se lo llevara el camión de la basura.
Los atrevidos columnistas de la tierra del pecado, juran que su película En busca de una estrella , es un relato de esa tormentosa relación.
En el camino se topó con Robert Taylor, con quien vivió un intenso romance antes de casarse en 1939. La estrella masculina era el trapito de dominguear de los productores, quienes vieron con muy malos ojos que esa gata callejera se lo echara al saco.
“El muchacho tiene mucho que aprender, y yo tengo mucho para enseñarle” sentenció la socarrona de Barbara. Para peores Taylor padecía de “mamitis” y entre la madre y la novia lo metieron en un zapato, del cual escapó once años después.
Lo cierto es que ambos la pasaron de maravilla en su rancho californiano, solo que con los ardores bélicos a Taylor le entró la taranta de enrolarse como piloto para pelear en la Segunda Guerra Mundial; pero lo rechazaron por la edad. Aún así lo aceptaron como instructor de vuelo y le encargaron filmar algunos documentales de propaganda.
Estuvo afuera tres años y cuando volvió se enteró que Barbara no se había quedado tejiendo escarpines, ni horneando quequitos, ni rezando novenas a la Virgen de Loreto, patrona de los aviadores.
Ambos se distanciaron y él pasaba los días con sus amigotes, cazaba, pescaba y conducía una motocicleta, hasta que se fue a Italia a filmar Quo Vadis –en 1950– y ahí se prendó de Lia de Leo, una tontoneca que interpretaba a la manicurista de Nerón.
Y como los chismes tienen alas en los pies, Barbara se enteró y voló como un águila a Roma; le jaló las mechas a la “putifarra”; a punto estuvo de rajarle la coronilla al donjuan; regresó a Los Ángeles y le mandó por correo el acta de divorcio. ¡Muerto el perro…se acabó la rabia!
Ya madurita, tuvo tiempo para más escarceos y probó el postre amoroso con Robert Wagner, a quien conoció en el rodaje de Titanic , en 1953. Ella frisaba los 45 –pero bien puestos– y él los 22. El bocón de Wagner no se aguantó las ganas de contar y reveló los detalles en su autobiografía; la diferencia de edades y de linaje actoral pesó bastante porque él “Siempre hubiera sido el señor Stanwyck”…un poco feo para su autoestima.
Republicana recalcitrante y defensora a muerte del estilo de vida americano, no fueron sus convicciones políticas las que la sacaron de los sets, sino algo imperdonable: ¡Envejecer!.
Con 82 años, cansada de vivir y de triunfar, con las fuerzas reducidas por el tabaquismo –la pobre fumaba desde los nueve años–, una artrosis degenerativa y escoliosis, a Barbara Stanwyck solo le quedó una salida: morir.