El humor no tiene por qué provocar la risa; basta con la sonrisa cómplice. La risa está bien para el circo, la chacota de sobremesa o el carnaval; es un reflejo, como el hipo o el estornudo, mientras que la sonrisa tiene algo estético. Además, el humor está irisado de matices: la chispa, la ocurrencia, la ironía, el sarcasmo, la parodia, el sentido trastrocado o el absurdo. Sin absolutos, claro.
En la literatura, la situación corre por vías análogas. Aun en los mejores casos, no reímos; sonreímos. El Quijote , por ejemplo, cunde de pasajes graciosos en que los personajes revientan a carcajadas, mientras el lector sonríe melancólico, como le ocurría –según él mismo lo cuenta– a Miguel de Unamuno.
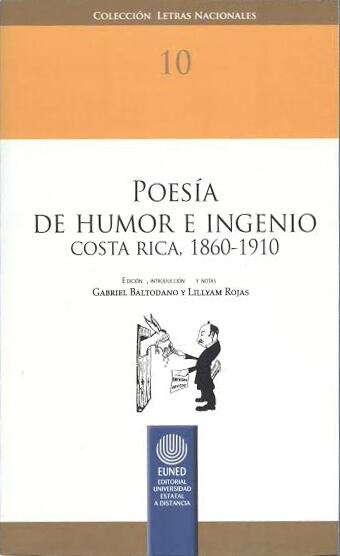
Acaba de aparecer en nuestro medio un tomo que sus recopiladores han titulado con sobriedad Poesía de humor e ingenio: Costa Rica, 1860-1910 . Se trata de una colección de escritos en verso –no siempre poemas– publicados en periódicos y revistas, que forman parte del nacimiento mismo de las letras nacionales.
Algunos escritos salieron de plumas conocidas: Luis R. Flores, Rafael Carranza, Aquileo J. Echeverría, Eduardo Calsamiglia; otros prefirieron la pseudonimia o, para más seguridad, la anonimia. También hay víctimas letradas de la parodia y la burla, sobre todo poetas y políticos, si bien no escapan damas de la alcurnia local, comerciantes, abogados y periodistas.
Se conoce, con esto, que la literatura costarricense nació, entre sus rasgos, con el sentido del humor. La pluma fue vehículo para la crítica mordaz y afiladísima sobre asuntos políticos, religiosos, morales y literarios.
Desde luego, los recopiladores señalan que ese fenómeno no se dio por generación espontánea; corresponde, más bien, a una tradición o corriente que pone en entredicho la literatura misma, además de las instituciones objeto de su escarnio.
Sus fuentes emanan de las letras españolas (Quevedo, Samaniego, Iriarte, sobre todo) y de algunos hispanoamericanos (Marroquín, Peza, Palma). En el caso de Costa Rica, era de esperarse que periodistas, escritores y otros plumíferos pusieran de su parte para valerse de la chanza en letra impresa y remover un poco el atol de la política y el poder; y no se olvide: algunos de aquellos plumíferos, cómo no, formaban parte del tinglado.
Como en otros casos, con esta forma de escribir se pierde toda solemnidad. Lo sublime y engolado, tan grato a los poetas finiseculares del modernismo, se tira al canasto. La compostura no es la del bardo atildado que se la cree, sino la del titiritero que se ríe de sí mismo al hacer el papel de escribidor, y con ello de los otros, incluido quien lo lee.
¿Cuánto dejó y cuánto queda de aquel humor en la literatura posterior? Es difícil saberlo porque las letras costarricenses se fueron separando, para nuestra fortuna, de aquellas frivolidades ocasionales que daban los avatares de la política.
Hay humor, pero de índole más estética si se quiere, en la narrativa de Max Jiménez (El domador de pulgas), José Marín Cañas (Tú la imposible) y en algunos buenos pasajes de Fallas (Marcos Ramírez). El teatro ha dado lo suyo, sobre todo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Es tema que espera estudios y atención esmerada; también, talento y verdadero ingenio, que no deberá confundirse con el chiste malo o el gracejo intrascendente.
Oportuna es esta publicación de la Editorial Universidad Estatal a Distancia, que amplía con una décima entrega la campaña de rescate de letras nacionales no canónicas o casi olvidadas. Además, nos advierte que la gravedad y los absolutos no siempre son buenos caldos de cultivo para el buen escribir.