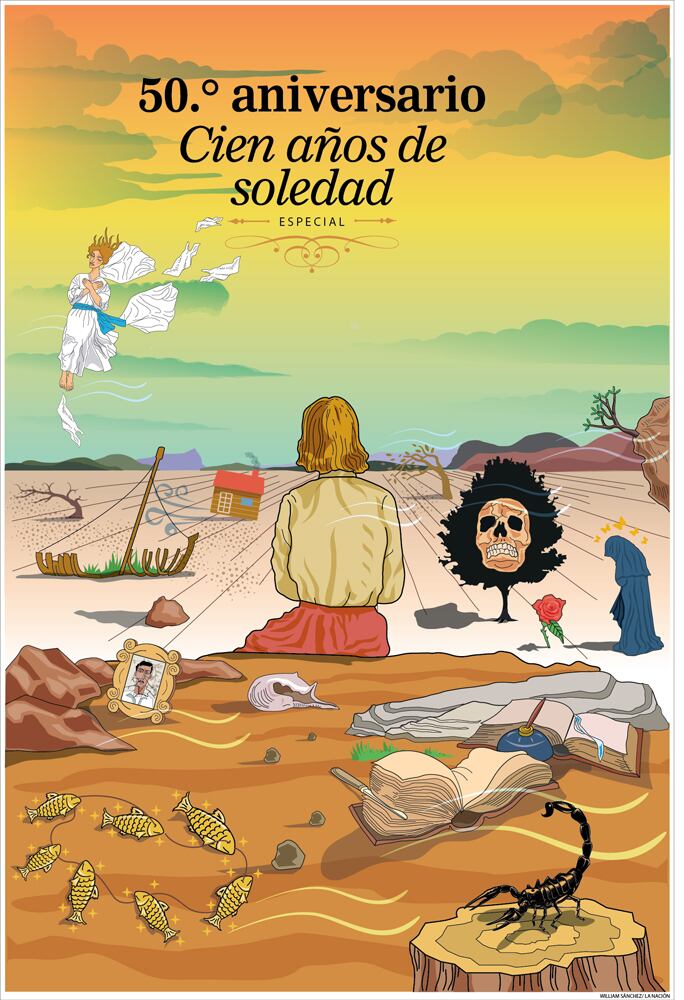Hace 50 años, en un juego de espejos en el que la vida copiaba al arte, los primeros lectores de Cien años de soledad leían con apuro, asombro y ansiedad las últimas páginas de esa novela que estaba llamada a inaugurar una nueva fase en la historia de la letras latinoamericanas.
Sin darse cuenta, perdidos dentro de su propio entusiasmo, imitaban la escena que leían: ese capítulo final en el que Aureliano Babilonia, último sobreviviente de la familia Buendía, comprende la clave que esconde el sentido secreto de los pergaminos de Melquíades y se sumerge desesperado en su lectura, solo para encontrar que en ellos se narra el trágico destino de su estirpe.
Macondo, según lee en los pergaminos del viejo gitano, está condenada a ser arrasada por un ciclón bíblico cuyos catastróficos vientos comienzan a arropar la ciudad tan pronto Aureliano descubre la desdichada clave que posibilita la lectura del mítico manuscrito.
Esas últimas páginas, en las que se narra la destrucción de Macondo, marcarían el final de una época y el comienzo de otra, tal y como otra sería la historia de la literatura latinoamericana luego de ese ciclón narrativo que fue Cien años de soledad .
Mucho se jugaba en esa frontera invisible que, desde un pequeño cuarto en la Ciudad de México, un colombiano de 39 años había trazado durante dieciocho meses de escritura febril, apostando hasta el último centavo de su familia en lo único que sabía y quería hacer: escribir esa novela que había imaginado años atrás y que solo sintió podía escribir la tarde en la que a medio camino de un viaje familiar a Acapulco sintió “un cataclismo del alma tan intenso y arrasador” que apenas logró eludir –según explicaría más tard – una vaca que se le cruzó en el camino.
Había intuido la insigne primera oración de la novela y, con ella, el ritmo lírico que marcaría la escritura de la centenaria saga de la familia Buendía.
Dieciocho meses más tarde, volvió a imaginar otro cataclismo, pero supo que esta vez se trataba del final en vez del comienzo: vislumbró la imagen del último de los Buendía siendo devorado por una plaga de hormigas y supo entonces que la novela terminaría con el pueblo siendo arrasado por un ciclón que no perdonaba alma alguna.
Publicada en 1967 por la editorial Sudamericana, Cien años de soledad instalaba en el imaginario global, para bien o para mal, una imagen nítida, orgánica, llamativa, total de América Latina, solo para luego profetizar su propia destrucción. Escribir desde América Latina a partir de entonces significaría, de muchos modos, escribir desde las ruinas de ese pueblo, Macondo, cuya historia tanto se asemejaba a la historia latinoamericana. Rescatar, de las ruinas de la llamada novela total, los fragmentos desde los cuales iluminar una novela futura.
Sin saberlo, con aquel ciclón bíblico que arrasaba Macondo, Gabriel García Márquez profetizaba la ola de dictaduras, guerras civiles y conflictos armados que marcaría la historia latinoamericana en las próximas décadas, desde la Guerra Sucia argentina que ya se avecinaba hasta el conflicto armado centroamericano, pasando por la dictadura pinochetista y el conflicto armado colombiano.
A los autores de las generaciones venideras, escribiendo desde el campo de batalla en el que pronto se convertiría el continente, les quedaría como herencia de aquel idílico paisaje de Macondo, las ruinas de una novela cuya ambición, como la famosa Torre de Babel, había crecido hasta desplomarse sobre sí misma.
García Márquez, con la potencia de un dios omnipresente, nos había regalado una imagen del paraíso para luego expulsarnos y cerrar con llave el camino de regreso.
Herederos de esa catástrofe histórica y política que se acercaba, estos escritores tendrían ante sí el reto de reconstruir, desde los pocos fragmentos de sentido que quedaron intactos, el rompecabezas que nos regresaría la imagen de nuestro propio rostro: un rostro latinoamericano en el que se podían ver las cicatrices de una historia de guerras que, sin embargo, había sido incapaz de enmudecer a sus sobrevivientes.
Medio ciclo
Escribiendo desde el albor de otra guerra, atrapado en el laberinto del Holocausto, el filósofo Walter Benjamin esbozó una imagen bellísima bajo la cual pensar la historia moderna: nos imaginó a todos como ángeles, atrapados en un gran torbellino histórico que, en nombre del progreso, nos empujaba hacia el futuro, mientras dándole la espalda, nosotros intentábamos retomar la imagen del paraíso perdido.
Ha pasado medio siglo, exactamente la mitad del centenario ciclo de los Buendía, desde que el primer lector terminó de leer aquella novela que parecía escrita por un hombre en trance poético. Han pasado también ya quince años desde que el adolescente que fui leyó por primera vez, con una mezcla de admiración y desasosiego, Cien años de soledad , totalmente convencido de que en sus giros líricos y en sus memorables imágenes se escondía el secreto mismo de la literatura.
Quince años desde que ese adolescente que fui creyó encontrar allí la clave secreta de la literatura, convencido de que leyendo y releyendo aquellas memorables líneas llegaría algún día a comprender cómo se escribía algo así.
Desde entonces, un viento –a veces más suave, a veces ciclónico– parece querer alejarnos de esa novela que marcó un verdadero hito dentro de nuestras letras. Como Aureliano frente al manuscrito de Melquíades, como el ángel de Walter Benjamin, el ciclón de la historia parece querer arrancarnos de su lectura e impulsarnos hacia nuevos futuros, hacia nuevos libros, hacia nuevas poéticas. Como el último de los Buendía ante la temible verdad que acababa de descubrir, algo en nosotros cede a ese vendaval y algo a la vez se resiste: cedemos al viento de la historia que a veces toma muchos nombres y muchos títulos –Bolaño, Sebald, Lispector, Eltit, Piglia, Los detectives salvajes , Austerlitz , Agua viva , Infinite Jest , Lumpérica – mientras secretamente volteamos la cara hacia el pasado y en el horizonte vemos surgir la silueta del paraíso perdido.
Escribir y leer después de Cien años de soledad es un poco eso: saber que su autor esbozó para nosotros una imagen fantástica para luego profetizar su destrucción y con ella la imposibilidad del regreso. Moverse adelante, mirando hacia atrás. Imagino que esta sería otra posible definición de un clásico: aquel libro cuya reescritura resulta imposible y cuya relectura resulta necesaria. Y no cabe duda: por más que batallemos con ella y su autor, por más que intentemos olvidarla construyendo sobre sus ruinas, Cien años de soledad es nuestro clásico indiscutible.