
Desde el primer relato (Agnes, una anciana bailaora de flamenco, desterrada por el oleaje cruel de su destino hasta Puerto Limón) y dentro de este relato en las primeras de sus líneas, “el lápiz labial quebrado, el último pedacito ya se había partido. Con el dedo, ¡qué remedio! Tendría que pintarse los labios con el dedo”, sabemos que nos adentraremos en un libro intenso y duro, con historias llevadas hasta el límite, hasta ese borde por donde todo podría caer y desaparecer. O por donde todo cayó, desapareció, dejó tras de sí una bruma y un pesar, y la imposibilidad del olvido.
Impúdicas , incluso a partir de su título, es un libro sin concesiones, que no busca una tertulia con el lector, que no lo invita ni a un paisaje nostálgico de los que no punzan o que no rezuman y lucen bellos en la pared cada día más ancha de los tiempos idos; que tampoco lo invita a entrar para saborear una anécdota que se resuelva en una verónica y al pasar deje un regusto amable, o que –y esto menos que nada– le propone a ese lector un perdón, un olvido, algo de paz o de renuncia.
No: la ruta es otra. Arabella sabe cómo es el mar: ahí se navega de frente, sin agachar la mirada y sin esquivar el oleaje. La narración está siempre perpendicular al escenario y el lector descubre que le han conferido la mejor butaca: al centro, donde nada ni nadie le obstruya la línea visual.
Arabella lanza una red o un arpón o un anzuelo, y sabe hacerlo con toda la energía, destreza y abundancia de matices y detalles sicológicos que el momento requiere, pero sin descuidar un instante la economía y convergencia que el género pide y que el foco de la escena exige.
Tres primeras razones
Se podrá pensar que un tal abordaje de la historia, en modo corsario, y que tal esfuerzo para traerla a la superficie del texto, hecho en la misma forma en que se juega a un pez, sacando pecho y brazos y sin desmayo, podría conllevar el riesgo de la grosería; la chata rudeza de la inmediatez. Nada más alejado de la realidad que esa apresurada conclusión.
En primer término, porque al arrojo con que la autora se enfrenta al relato se suma la desfachatez con que lo hace. Y esto se puede lograr de muchas formas: Arabella posee el don de la desfachatez elegante.
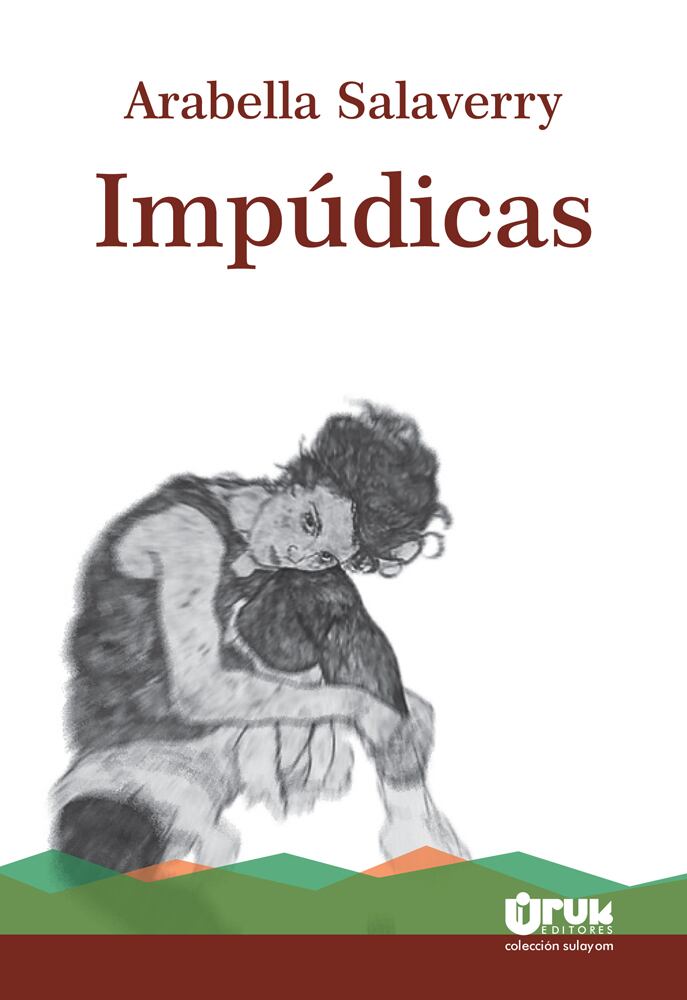
Las tramas están llenas de una degradación graciosa; así, de este modo, nos llega flotando en el oleaje de las páginas el título del volumen. Una adolescente desfachatada –reitero–, irreprimible, hastiada del té de manzanilla, rebelde silenciosa y con carita de yo no fui, es llamada a viva voz “impúdica” por la esposa de su amante; el epíteto, que es pronunciado por la rival con enojo superlativo y convencimiento profundo de su capacidad de herir cual arpón los sentimientos de la joven, encuentra a ésta recibiéndolo casi con deleite. He de serles fiel al texto: como llaman a la muchacha es “puta impúdica”, pero lo de puta, en esa graciosa forma que la historia tiene de tropezarse, es dejado en un encantador segundo plano.
En segundo término, no hay chabacanería de ningún tipo, ni por asomo, porque tal franqueza, tal actitud de espadachín, no viene por casualidad. Es un puñetazo que devuelve otros. Es un puñal lanzado de frente, porque así fue lanzado el suceso que lo provocó. Por ejemplo la historia de Antonia, la niña abusada en el momento que ella más amaba: leer un libro. Abusada para arrebatarle el sueño, para convertírselo en una mano que siempre la alcanza. Así, también, fue la vida de Anabella, quiero decir su final a los treinta y seis años y con doce hijos. Un puñal vuelto texto, un goteo de sangre hora a hora, minuto a minuto, un irse sin bajar la guardia, sin perdonar.
En tercer término: no hay crudeza, hay exilio. Omnipresente. Hace unos días en una reunión hablábamos del exilio. Había exilio de argentinos, chilenos, chinos, españoles… y el exilio tan propio de Arabella. El exilio de su Limón, de su Costa Rica, su exilio permanente y su llegada incesante. Su propio oleaje con el que ella replica el oleaje del telón de fondo de Impúdicas .
Cuando asistimos a una descripción como “el té de las cinco con un chorrito de leche evaporada y el pan de canela que Miss Cynthia lleva todas las tardes, patty caliente, plantintá, pan bon, su atado blanquísimo en su cabeza resguardando las hogazas… o bien el paso del Caballero, ¡hay helado, caballero, buen helado, guanábana, crema, de piña para la niña…” sabemos que ese Limón no está siendo pintado desde la simple nostalgia o desde la aritmética de los años, está surgiendo desde un exilio, el primero de todos que a fin de cuentas siempre es el mismo.
Otras cuatro más
En cuarto término, (uno sabe que la autora es Arabella y que ella ríe con facilidad porque la ha visto hacerlo tantas veces: reírse de la felicidad y hasta de la tristeza, reírse de los fracasos e incluso de la esperanza) no hay en absoluto ningún matiz de brusquedad porque esta pirata de sable en alto y sombrero de picos que salta a la borda lo suele hacer con fina ironía, deleitándonos una y otra vez con su sarcasmo. Lo demuestra, entre otros, el fino tejido de dos agujas con el que se arma Angustias , historia minuciosa y eterna pero resuelta en maravillosa brevedad pese a que contiene el catálogo completo de las piezas de una bicicleta. Y al final, la terca marea eterna del amor imposible nos deposita donde el río desemboca en el mar, donde el sueño se termina como todos, dando paso a otro aún más incierto, sin que ni en éste ni en aquél la sonrisa nos abandone, ni el parche en el ojo nos haga ver el mundo como no nos da la gana verlo.
Y es que bueno… a veces preferimos, como Jerónimo, uno de los personajes más encantadores del libro, gastar nuestra fortuna en una bicicleta en vez de invertir en un arriesgado matrimonio.
En quinto término, no hay premura alguna porque, si bien se sueña de costado o hundido en una hamaca, o enroscado en un viejo sillón de esos que nos reciben cuando la fiesta no termina ni en el sitio ni a la hora que las buenas costumbres exigen, lo cierto es que para soñar y creer que el sueño hay que soñar entero. No se puede uno olvidar de sus manos o de su pelo o de su edad mientras sueña.
Aunque luego no recuerde nada (eso no importa) o aunque ello lo lleve a tener los seis años que tenía Angelina cuando se metió de colada en el circo y miró cómo la vida se balancea de una cuerda altísima y supo que haberlo contemplado valía más que –de nuevo, el duende que une un texto con otro– le habían robado afuera su bicicleta. O aunque ello lo lleve a uno al final mismo del libro, donde ella, la única que ya no tiene nombre, se apodera de la llave de la magia.
Es la magia de esta poetisa de bella voz, de esta gran compañera y amiga de tenaz cadencia en su prosa, en esa puntuación que a veces corta y salta, que juega al calipso y sin avisar nos pone en el fondo el arrullo de Wálter Ferguson, el chantuelle capilsonian , que como decía Lester Liverpool, “analiza los acontecimientos del día y le informa a la gente sobre los problemas que le pudieran afectar”.
Y en sexto término, no existe el menor atisbo de imprudencia o de descuido, porque solo de cuerpo entero, solo con la sonrisa ancha y la lluvia en el pelo que decía Víctor Jara de su inolvidable Amanda, porque solo de este modo es posible la amistad. Y aquí no voy a hablar mucho, solo voy a decir que mi cuento preferido, desde la primera lectura, se llama Ana . Ana o de la amistad.
Y en sétimo y último término: la explicación está en todos los demás términos, que son incontables. La precisión de la imagen que no se debilita ni se emborrona pese a la densidad. La ternura, el apego, el llamado del apellido, del linaje, la marca o sello de origen o como uno quiera llamarlo. La sorpresa, la mezcla, la abundancia. La frondosidad, en una palabra. La intimidad. La delicadeza. La tristeza. El amor… sí, ese también. La… en fin, ¡la! Se refiera ese “la” a la tierra, la distancia, la añoranza, la mujer, y mejor aún a la condición de la mujer, a… LA… historia escrita en A.