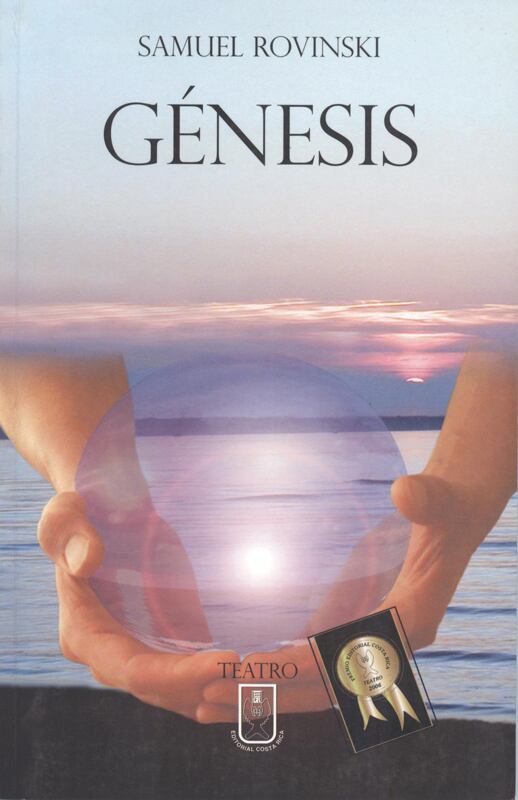
Conocí a Samuel en un Congreso Latinoamericano de Escritores en Caracas a finales de los años sesenta, por extraño que parezca pues yo tenía ya algún tiempo de vivir en San José: ir a encontrarnos lejos, en medio del barullo de un congreso que inauguraba Pablo Neruda.
Desde entonces fuimos amigos entrañables al extremo de la fraternidad. Fue un hermano mayor prudente y a la vez lleno de humor sosegado, de una asombrosa transparencia, sin gavetas ni recovecos oscuros, escritor a muerte dispuesto a pagar cualquier precio por su vocación; y así aprendí de él que la literatura era algo por lo que valía la pena luchar dejando atrás todo, como ambos lo probamos porque el mismo año de 1973 quemamos las naves.
Él se fue a París en busca de hacerse escritor y cineasta abandonando su carrera exitosa de ingeniero civil. No eran muchos los que entonces entendían un paso semejante, pero con que lo entendiera Sarita era más que suficiente; y yo a Berlín, tiempo aquel en el que mutuamente nos visitamos.
Samuel, Sarita y sus hijos vinieron a Berlín para quedarse en nuestra casa, y yo con los míos llegué a París para quedarnos en la de ellos. La segunda de esas veces, con tardanza de un día, de puro despistado me perdí de conocer a Alejo Carpentier, quien cenaba en casa de los Rovinski.
De vuelta los dos a Costa Rica, nos lanzamos al agua de la aventura sin salvavidas –ni falta que nos hacía–. Formamos una sociedad para producir películas y abrir una sala de cine. Él hipotecó, en garantía del préstamo bancario, un edificio de estacionamiento en la avenida Primera. Siempre estaba Sarita para entenderlo.
Carmen Naranjo, Antonio Yglesias, Óscar Castillo y Nico Baker eran los otros socios: un Rocinante, una adarga y una bacía de barbero por casco para cada cual.
Qué empresa rentable sería aquella que vino la revolución en Nicaragua, y el edificio recién construido se volvió cuartel de propaganda, faxes, cables, comunicados, y la única película que se filmó entonces fue ¡Viva Sandino!
Ya antes, en 1971, entre los dos y Beto Cañas en la suma, habíamos organizado el Primer Festival Cultural Centroamericano con el apoyo de don Pepe Figueres: bienal de pintura, festival de teatro, feria del libro, congreso de escritores, todo junto. Samuel fue el ministro de Cultura de lujo que se perdió Costa Rica; escritor entre los primeros, novelista, cuentista, guionista de cine, dramaturgo.
Batimos el récord juntos viendo las representaciones de Las fisgonas de Paso Ancho, la mejor comedia escrita en Costa Rica. Su El martirio del pastor es uno de los mejores dramas escritos en Centroamérica.

En sus novelas Ceremonia de casta y Un modelo para Rosaura, Samuel es el cronista afortunado de la vida social josefina y de los entresijos de la vida familiar oculta, de los ritos y las tradiciones y los secretos que arden con fulgor de lámparas votivas en los aposentos. Si quieren un agudo retrato de costumbres, lleno de humor y nostalgia, lean Cuentos judíos de mi tierra.
Estábamos en San José en la Feria Internacional del Libro. Samuel se enfermó de pronto, ya no pudo participar en el programa de televisión que íbamos a grabar juntos, se acabó el almuerzo concertado; se agravó, fue internado. Todo ocurría en la niebla de lo irreal, y Tulita y yo nos vinimos a Managua sabiendo que él difícilmente sobreviviría.
Dejamos las maletas preparadas para regresar, pero el día de su muerte nos avisaron ya cuando no podíamos tomar el avión. Qué domingo desolado y qué oscura la tumba donde yace mi amigo hermano mayor.
El autor es escritor nicaragüense. Su más reciente libro es "Flores oscuras" (cuentos, Editorial Alfaguara).